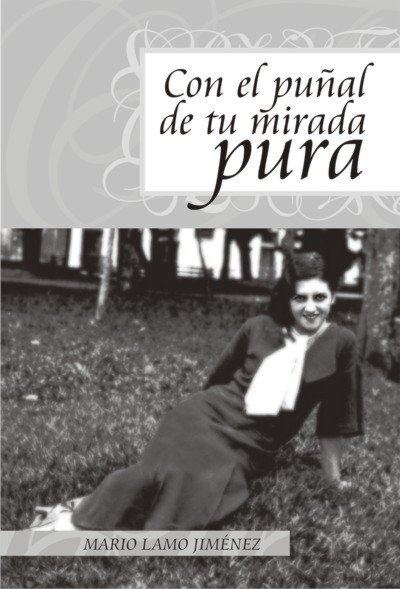
Con el puñal de tu mirada pura…
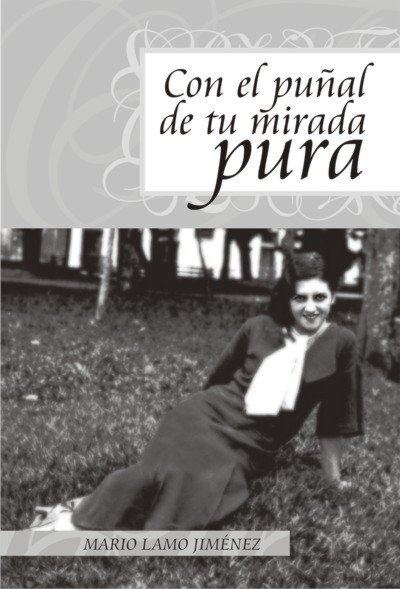
Lilia lo saludó con un verso, de los muchos que había leído en la
biblioteca de la abuela Julia.
“Es misterioso el corazón de un hombre, como una piedra sepulcral
sin nombre”.
Y él, sin siquiera parpadear, le respondió de inmediato,
improvisando:
“Es misterioso el corazón de una mujer, como urna cerrada que
nadie puede ver”.
Primera Parte
Como
cada tarde, Alcira salió al patio de la vieja casona con un balde y una escoba
y empezó a restregar las ya opacas baldosas mientras tarareaba una cancioncita
de amor. Su hermana, Lilia, recostada en la hamaca, leía y releía los versos
que un enamorado le había entregado hacía poco. En la cocina que daba al gran
jardín del patio trasero, la abuela Julia preparaba el algo, y del humo de la
parrilla emanaba un aroma a arepa recién hecha que se mezclaba con el perfume
exquisito del borrachero en flor que adornaba el patio. Un picaflor se mecía de
flor en flor, mientras Lilia, adornada por su singular belleza,
repetía los versos en voz alta:
“Como
eres de bondades de modestia y de dulzura
un
presente del Cielo
yo
te pido la limosna de un consuelo,
porque
tu sintetizas la hermosura de todas las mujeres
y
también porque llevas en la frente
la
virtud que ilumina tus ojos,
me
siento yo de hinojos
ante
el altar de tu desdén de Diosa,
rogándote
me devuelvas a mi calma
con
tu luz misteriosa
con
tu mirar que alumbra mis abrojos.
Asesina
mi tedio y mi amargura
con
el puñal de tu mirada pura”.
Aunque
su enamorado era mucho mayor que ella y no pecaba por guapo, había algo en él
que la atraía. Tal vez fuera su alma de poeta o su porte gallardo o su
caballerosidad constante. Pero cuando Enrique Bayer, que así se llamaba el galán,
llegó un día a su casa, sobre en mano, y le entregó aquellos versos, Lilia
supo de inmediato que aquellos versos, más que versos, eran una declaración de
amor y le habían llegado al alma.
Enrique
era de mediana estatura, tenía los dientes del frente un poco volados y usaba
unas gruesas gafas para corregir su miopía, pero lo que el destino le había
negado en figura física, se lo había regalado de sobra en intelecto. Oírlo
hablar era toda una maravilla y ahora, leer sus versos era para Lilia como darle
un baño de ilusión al alma. Sin embargo Lilia no sabía si podría llegar a
querer a ese hombre que por poco podría ser su padre, y además, aunque estaba
enamorada con la idea del amor, nunca se había enamorado realmente de nadie.
A
pesar de eso, Lilia no podía creer lo que leía, así que repetía en voz baja
una y otra vez:
“Con el puñal de tu mirada pura”.
Aquello
no le había pasado nunca: sólo tenía 17 años y ya un poeta estaba sembrando
en ella sus versos para ver si florecía el amor. Lilia era la mayor de tres
hermanas y cuatro hermanos y la naturaleza le había dado una belleza
sobrecogedora, pues en ella había pintado todos sus haberes, tanto así, que su
fama había viajado más allá de aquellas montañas pobladas de cafetos y de
senderos enmarañados por los que
apenas se atrevían la terquedad de las mulas y la paciencia de los arrieros.
Bien lo había expresado su tía Eudora:
“No
hay hombre que no se enamore de Lilia, ni hombre del que Lilia se enamore”.
Y
la tía Eudora sabía muy bien lo que decía, ya que le servía a Lilia de
Chaperona con cuanto enamorado le golpeara a su ventana y en ocasiones parecía
más interesada en aquellos principiantes de galán que su sobrina misma.
A pesar de lo joven que era, a Lilia le sobraban pretendientes, pero
parecía que todavía no había nacido aquél que pudiera merecerla. Y es que
mujeres bellas había muchas por esas tierras, pero con la pureza de su mirada,
como bien lo había dicho el poeta, ninguna más que ella. El poema la retrataba
tal cual era, Lilia sintetizaba la hermosura de todas las mujeres, porque no sólo
era bella de cuerpo sino de alma y para ella la belleza era algo tan cotidiano
como respirar, de modo que nunca trataba de sacar ventaja de ella y a todos los
hombres y mujeres los trataba por igual y los hombres, como embobados por su
belleza, trataban de acercarse a
ella de cualquier manera para declararle su amor.
Hacía
un par de años, por ejemplo, estando en la finca que tenía su padre en la
Honda Arriba, donde pasara ella su infancia, un enamorado secreto (pues ella no
sabía que la amaba), a través de unos amigos le había mandado una bestia para
que fueran de paseo. Ellos se llamaban Bernarda y Eusebio y el vecino Roberto
Peláez. Él, ya entrado en años y solterón, se había enamorado ciegamente de
Lilia, y le había pedido a la pareja que la convencieran para ir de paseo. Una
tarde le llegó una bestia magníficamente aperada y Lilia partió con la pareja.
Por el camino se les unió Roberto. Como quien no quiere la cosa, Bernarda y
Eusebio se fueron rezagando por la trocha, ocasión que aprovechó el hombre
para declararle su amor a Lilia. Era la primera vez en la vida que él siquiera
la veía de cerca, pero lo primero que le dijo fue:
“Me quiero casar con usted”.
Lilia lo miró viejo y feo desde su corazón de rosa y le contestó:
“Yo no me pienso casar ni con usted ni con nadie”. Y hasta ahí llegó
el paseo.
Aunque Lilia tenía por aquella época solamente catorce años, los
hombres la miraban como quien mira a una mujer madura y la verdad era que su
porte y su aspecto, aunque de jovencita, la hacían parecer unos cuantos años
mayor.
Su
padre se dedicaba a la agricultura y a la ganadería y Lilia, hasta aquella época,
había vivido siempre en las fincas de su padre, con su familia. Hasta que un día
llegó la abuela Julia de Armenia y dijo:
“A
Lilia me la tengo que llevar para Armenia para que termine sus estudios”, y se
armó el viaje.
Lilia
lo pensó dos veces al principio porque en su ilusión joven ya había anidado
un enamorado al que ella le ponía atención, pero sin llegar
a mayores. Él era de Manizales
y había llegado a pasar vacaciones en una finca cercana. Estudiaba para abogado
y en uno de los paseos que la familia hacía a uno de los muchos ríos que había
por los alrededores, se habían conocido. Él la galanteó de inmediato y por
primera vez en su vida, Lilia sintió que un joven, como los de las novelas que
leía, alto y guapo, se había enamorado de ella.
Aunque
no quería irse de la finca, Lilia sentía que allí se estaba estancando y que
entre los forasteros o finqueros que
pretendían enamorarla nunca encontraría al hombre de sus sueños y además
pensaba que si Arturo, como se llamaba el enamorado, en verdad la quería, iría
a buscarla a Armenia.
En
aquellos parajes, a veces se sentía sola y aburrida, escuchando tan solo el
aullido de los monos que pululaban
por las copas de los árboles, y la ciudad le ofrecía la oportunidad de cambiar,
y encima de eso contaría con el apoyo de su abuela, una mujer extraordinaria e
instruida con la que siempre había podido dialogar y pasar el tiempo.
Así
fue que se hizo el viaje, parte a caballo para salir de la finca, y el resto del
trayecto en tren. Una vez en Armenia, todo le parecía nuevo y emocionante. Además
de caballos y de mulas, circulaban por las calles coches de motor, aunque no
muchos; lo que no dejaba de causarle admiración, y en el sótano de la iglesia,
con un proyector de lámpara de cuarzo, proyectaban películas de su ídolo:
Carlos Gardel.
No
habían pasado ni un par de días
cuando golpearon a su puerta con un telegrama. Era de su enamorado lejano, que
de alguna manera se había enterado dónde estaba y Lilia de sólo ver aquel
papel, sintió que el corazón se le salía del pecho. Abrió el telegrama con
ansiedad y leyó sus palabras:
“Ausencia cáusame tristezas, brisas Risaralda llevaránte
recuerdos.
Abrazos, Arturo”.
Lilia
corrió con el telegrama en la mano a la pieza de costura, donde la mamá Julia
tejía un cubrelecho en crochet por las tardes, y le dijo con el alma ilusionada:
“Lee
esto, mamá Julia. Después de todo, Arturo no se olvidó de mí”.
La mamá Julia leyó el telegrama y dijo para sí en voz alta:
“Amor,
amor, amor, siempre haciendo su nido en los rincones del alma”.
Pasaron
los meses y Lilia comenzó a asistir a la escuela. La vida de ciudad la mantenía
ocupada, pero una inquietud le mortificaba el corazón. Las brisas del Risaralda
nunca habían traído los recuerdos y nunca más había vuelto a oír de Arturo.
Una tarde, asomada a su ventana, esperando la noticia que le llenara el
alma, pasó por su allí una muchacha joven, morena, muy bonita y de buena
familia que conocía a Lilia, ya que una hermana de ella estaba casada con un
pariente de la tía Eudora. Se acercó a hablarle a Lilia y le contó que había
acabado de llegar de Manizales.
“Manizales
es muy sabroso”, le respondió Lilia, sintiendo un cimbronazo en el corazón
de sólo pronunciar ese nombre.
Entonces la muchacha le contó que allí se había conseguido un novio.
“¿Cómo se llama?”, le preguntó Lilia, esperando angustiada la
respuesta.
“Arturo
Ochoa”, le contestó ella, “y estamos muy enamorados”.
La muchacha se despidió y Lilia sintió que el mundo se le venía abajo.
Aquél era el enamorado que le había puesto el telegrama.
Así
pasaron dos años y Lilia ya se había repuesto por completo del desdén amoroso
de Arturo Ochoa. Habían sido dos años felices en que ella y la mamá Julia habían
llegado a conocerse y a quererse no tanto como abuela y nieta, sino como si
fueran dos hermanas. Leían las mismas novelas juntas y Lilia recitaba los
poemas que su abuela recitaba, a su
vez aprendidos de su madre, y de la mamá Julia oyó de nuevo la historia de
que por cosas del destino, la mujer más bella de la familia de Lilia, la
familia Arango, siempre se quedaba para vestir santos.
Generación
tras generación una mujer que había arrebatado
corazones por doquier, terminaba yéndose a la tumba tan virgen como había
llegado a este mundo. Y Lilia pensaba aterrada que ella no quería ser la
heredera de este sino. Para espantar aquel destino estaban los hombres que
pasaban frente a su ventana y de inmediato quedaban prendados de ella. Solteros,
casados, jóvenes, viejos, forasteros y paisanos habían caído de hinojos ante
el altar de su desdén de diosa, aunque ella fuera casi una niña.
Ella
se asomaba a la ventana que daba a la Calle de Encima, como la llamaban en el
pueblo, y desde allí veía pasar el mundo compuesto de niños de escuela,
empleados de oficina, militares garbosos y arrieros con sus recuas de mulas y
claro está, los hombres que veían en ella a la mujer de sus sueños.
Aunque
en la ventana del frente estaba Julita Arboleda, una morena hermosa que más de
un corazón había quebrado, las miradas de Lilia eran difíciles de igualar.
Lilia tenía un no sé qué que embrujaba a los hombres. Y ahora tenía en sus
manos ese poema con el que Enrique Bayer estaba tratando de ganarla para siempre.
Volvió
a leer la primera frase y sintió que el alma se le ponía en éxtasis: “Como
eres de bondades, de modestia y de dulzura un presente del cielo, yo te pido la
limosna de un consuelo...”.
Y
estaba tan embelesada leyendo que ni siquiera oyó que la mamá Julia la llamaba
a gritos para que se viniera a tomar el algo. Y mucho menos vio cuando su
hermana Alcira salió a tirar el balde de agua sucia por detrás de la casa. Sólo
la distrajo momentáneamente el tominejo
que seguía zumbando, a su vez enamorado de las flores de borrachero.
Cuando
Alcira levantó el balde y lanzó el agua sucia hacia la calle, se llevó la
sorpresa de su vida. Se quedó estática con un grito enredado en la garganta y
por un instante eterno vio cómo el agua se quedaba suspendida en el aire.
La mamá Julia escuchó el
grito de Alcira y del susto puso la mano en la parrilla caliente. El poema de
Lilia voló por el aire, y ella se levantó de la hamaca pensando que Alcira
habría visto algún duende, de los muchos que rondaban la casa. Los pies
descalzos de Alcira volaron por las baldosas recién lavadas y el león de
piedra que adornaba el patio pareció soltar una risita irónica a su paso. La
bandada de palomas de don Silverio, el padre de Lilia y de Alcira,
se echó espantada al vuelo y del cielo azul de las dos de la tarde
empezaron a llover plumas de todos los colores.
La puerta de atrás del patio había quedado entreabierta y por allí se
fugaron las miradas de las tres mujeres con más rapidez que el picaflor al
escaparse haciendo acrobacias de su flor de borrachero.